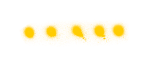Con paciencia y con saliva, nuestro columnista de actualidad con humor nos lleva a analizarnos como el experimento que somos, como ciudadanos y como votantes a los que “se los convenció de que es un acto de grandeza regalarles un mendrugo mientras se roban la panadería”. Ningún animal fue dañado en la escritura de esta columna, salvo el ego de algún político de turno.
 Iván Pavlov realizó a principios del siglo XX una serie de experimentos con perros. Básicamente, consistieron en hacer sonar un metrónomo mientras se servía alimento a los canes. Con el tiempo, el mero sonido provocaba salivación en los sujetos del experimento, aunque la comida no apareciera.
Iván Pavlov realizó a principios del siglo XX una serie de experimentos con perros. Básicamente, consistieron en hacer sonar un metrónomo mientras se servía alimento a los canes. Con el tiempo, el mero sonido provocaba salivación en los sujetos del experimento, aunque la comida no apareciera.
Entre los habitantes de esta región del planeta ocurre, cada vez más, algo similar, por varias razones.
 En los últimos 70 años fue fundamental el aporte de Santa Eva de los Descamisados, instando a las madres a educar a sus hijos en el amor a Perón antes que ninguna otra cosa, exaltando el fanatismo como virtud ideológica y exhibiendo otras joyas de ignorancia, comprensibles dada su escasa educación, su origen humilde y su ciego amor por ese General al que se le atribuyen tantas conquistas, pocas de las cuales -si es que alguna queda en discusión- se produjeron gracias a su(s) gobierno(s).
En los últimos 70 años fue fundamental el aporte de Santa Eva de los Descamisados, instando a las madres a educar a sus hijos en el amor a Perón antes que ninguna otra cosa, exaltando el fanatismo como virtud ideológica y exhibiendo otras joyas de ignorancia, comprensibles dada su escasa educación, su origen humilde y su ciego amor por ese General al que se le atribuyen tantas conquistas, pocas de las cuales -si es que alguna queda en discusión- se produjeron gracias a su(s) gobierno(s).
El método fue usado desde entonces con mayor o menor intensidad por toda la política tradicional, sin distinción de banderas, nombres propios o porcentajes de coima en la obra pública, originando a los argentinos de Pavlov.
 El argentino de Pavlov, como el perro homónimo, no reacciona por razonamientos sino por reflejos. Claro que, siendo el cerebro del ser humano más desarrollado que el del perro, el mismo estímulo puede provocar dos reflejos opuestos, dependiendo del condicionamiento: la puteada o el aplauso. En lo que sí se asemejan unos y otros es en el fanatismo, por lo cual hay que limitarse a mencionar algunos hechos y prescindir de razonamientos que serían inútiles para los que deberían entender y no pueden. Por esta imposibilidad se vota ciegamente, y se usa «los otros son peores» como si fuese un argumento válido.
El argentino de Pavlov, como el perro homónimo, no reacciona por razonamientos sino por reflejos. Claro que, siendo el cerebro del ser humano más desarrollado que el del perro, el mismo estímulo puede provocar dos reflejos opuestos, dependiendo del condicionamiento: la puteada o el aplauso. En lo que sí se asemejan unos y otros es en el fanatismo, por lo cual hay que limitarse a mencionar algunos hechos y prescindir de razonamientos que serían inútiles para los que deberían entender y no pueden. Por esta imposibilidad se vota ciegamente, y se usa «los otros son peores» como si fuese un argumento válido.
Para que una República tenga existencia real se requiere la división de poderes. Y esto es necesario, pero no es suficiente: esos poderes deben ser independientes y, sobre todo, idóneos. Y controlarse a sí mismos y entre sí.
 En consecuencia, si el Poder Judicial hace lo que le conviene –los sobreseimientos tardan horas y los procesamientos, décadas; dependiendo siempre de qué agrupación detente el poder-, el Poder Ejecutivo hace lo que se le canta -puede elegir el ejemplo que guste, hay muchos- y el Poder Legislativo, mayormente, no hace nada -salvo rosquear, aumentarse las dietas, encubrir a sus integrantes y negarse a dar explicaciones-, no tenemos una República: tenemos un quilombo. La República es hoy, simplemente, una benzodiazepina ideológica.
En consecuencia, si el Poder Judicial hace lo que le conviene –los sobreseimientos tardan horas y los procesamientos, décadas; dependiendo siempre de qué agrupación detente el poder-, el Poder Ejecutivo hace lo que se le canta -puede elegir el ejemplo que guste, hay muchos- y el Poder Legislativo, mayormente, no hace nada -salvo rosquear, aumentarse las dietas, encubrir a sus integrantes y negarse a dar explicaciones-, no tenemos una República: tenemos un quilombo. La República es hoy, simplemente, una benzodiazepina ideológica.
¿Cómo se llega a esta situación? El paso más significativo lo dimos cuando, en algún momento de la Historia, dejamos de elegir el bien común para elegir el mal menor.
 De algún modo lo elogiable pasó a ser el discurso y no la gestión, la persona y no la idea. Eso explica que la mera elevación del tono de voz para declamar «¡juntos podemos!» o «¡cambiamos!» arranque una ovación digna de la inauguración de un puente que nos conectara con Finlandia, y que la más corrupta de las mujeres que pasaron por un cargo público, multiplicando hasta el hastío su patrimonio en el desempeño de sus funciones, sea votada por un inamovible porcentaje de ciudadanos aunque degüelle en cadena nacional a un panda bebé. No es casual que ese porcentaje coincida en general con los más empobrecidos y excluidos del trabajo, la educación y la red cloacal por esa misma persona, y antes por el partido que ella representó mientras le convino. De algún modo se los convenció de que es un acto de grandeza regalarles un mendrugo mientras se roban la panadería.
De algún modo lo elogiable pasó a ser el discurso y no la gestión, la persona y no la idea. Eso explica que la mera elevación del tono de voz para declamar «¡juntos podemos!» o «¡cambiamos!» arranque una ovación digna de la inauguración de un puente que nos conectara con Finlandia, y que la más corrupta de las mujeres que pasaron por un cargo público, multiplicando hasta el hastío su patrimonio en el desempeño de sus funciones, sea votada por un inamovible porcentaje de ciudadanos aunque degüelle en cadena nacional a un panda bebé. No es casual que ese porcentaje coincida en general con los más empobrecidos y excluidos del trabajo, la educación y la red cloacal por esa misma persona, y antes por el partido que ella representó mientras le convino. De algún modo se los convenció de que es un acto de grandeza regalarles un mendrugo mientras se roban la panadería.
Reputados comunicadores hablan de «un intento de fortalecer las instituciones» cuando los diputados hacen lo que no hicieron en un año y medio -pero no lo hacen ahora con fines electorales, no vaya a creer– e intercambian insultos, descalificaciones y chicanas a ver si se permite o no que el lobo siga siendo la voz del gallinero.
 El Parlamento, donde algunos «representantes del pueblo» se niegan a sancionar una ley que permita recuperar lo robado por los corruptos (me pregunto a qué argentino honesto representan estos sujetos), se parece cada vez más a ese cáncer comunicacional que son los «programas de chimentos». Quizás se deba -casi otro reflejo canino- a que una parte alarmante de la opinión pública está menos interesada en la moral de los legisladores que en el puntaje otorgado por un gabinete del doctor Caligari de estética heterofóbica a la plasticidad de fungibles cuerpos semidesnudos, o el calibre de los objetos inanimados que ocasionalmente podrían aquerenciarse entre los glúteos de un relator deportivo.
El Parlamento, donde algunos «representantes del pueblo» se niegan a sancionar una ley que permita recuperar lo robado por los corruptos (me pregunto a qué argentino honesto representan estos sujetos), se parece cada vez más a ese cáncer comunicacional que son los «programas de chimentos». Quizás se deba -casi otro reflejo canino- a que una parte alarmante de la opinión pública está menos interesada en la moral de los legisladores que en el puntaje otorgado por un gabinete del doctor Caligari de estética heterofóbica a la plasticidad de fungibles cuerpos semidesnudos, o el calibre de los objetos inanimados que ocasionalmente podrían aquerenciarse entre los glúteos de un relator deportivo.
https://www.youtube.com/watch?v=hLJdXPBSyw8
En cuanto a los candidatos, una modalidad reciente es emular a Julio César o Napoleón, de quienes se dice que conocían por el nombre a todos sus soldados, e invitar a dar testimonio a «integrantes del pueblo», a favor de propios y en contra de ajenos, ocultando la condición de militantes de los interrogados. «Lajente» tiene ahora nombre (no apellido) y ocupación (actual o pasada) y participa de la ficción que todos conocen y pocos señalan.
La clave para revertir este desastre está, una vez más, en la educación. Aunque la Constitución permita que un legislador pueda ser analfabeto. Y en algunos casos parece que, efectivamente, lo fueran.
 Pero a no engañarse: se puede ser arquitecto egipcio sin saber algo tan elemental como la fórmula del agua. Asimismo, para robar desde la impunidad no hace falta saber leer y escribir.
Pero a no engañarse: se puede ser arquitecto egipcio sin saber algo tan elemental como la fórmula del agua. Asimismo, para robar desde la impunidad no hace falta saber leer y escribir.
Tuqui