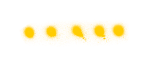Casi en el mismo momento, dos noticias: el lanzamiento de una guía contra la violencia escolar y la muerte, en Santa Fe, de un chico apuñalado por un compañero a la salida del colegio. Aquí, algunas de las muchas cuestiones que quedan en el medio, y sin contar.
Por Fernanda Sández
“Ma, Menganito me volvió a pegar”, dice el nene a la salida de clases. “Callate, ¿querés? No seas buchón. A los amigos no se los delata”, contesta la madre sin siquiera tomar aire para respirar. Sin una sola duda. Segura –implacablemente segura, brutalmente segura- de que esta clase de cosas no deben siquiera mencionarse. Para no “delatar” a los “amigos”.
El diálogo es real. Ocurrió hace meses en la puerta de un colegio primario de Flores al que asiste mi hijo de nueve años. Y si recordarlo todavía me da repeluz, es justamente porque en esa situación mínima se resume, entera, la lógica del acoso escolar: chicos agredidos por otros chicos, adultos que callan, retan a la víctima y básicamente miran para otro lado. Padres, docentes, directivos. Todos.
Ese fenómeno -que desde Dan Olweus, un investigador noruego, lo analizara 1993 y lo bautizara como “bullying” o toreo- tiene el extraño don de instalar en donde aparezca algo muy parecido a la lógica tumbera o carcelaria. Hay también aquí “capitos” (o líderes), “ranchadas” (así se llamen “grupos de amigos”) y también, claro, “gatos” (o víctimas, esos que en la cárcel se encargan de todas las tareas que nadie más quiere hacer y en en el contexto de una escuela son agredidos sistemáticamente. Tanto que a veces termina en otra tragedia, distinta del acoso en sí: el llamado “bullycidio”, o suicidio derivado del acoso. Palabras nuevas para horrores de estreno.
En Argentina, y para variar, números confiables y actualizados no hay. Más allá de algún estudio puntual realizado casi siempre por las organizaciones que combaten este flagelo o un informe de la consultora Gallup según el cual 1 de cada 4 argentinos conoce un caso de acoso en su entorno, hasta hoy no se sabe a ciencia cierta cuantos chicos son maltratados verbal, psíquica o físicamente en las escuelas. En Estados Unidos, en cambio, las víctimas son ya 13 millones. De estos, 160.000 son los que faltan a clase cada día por miedo a que les peguen, les roben sus cosas o sencillamente los ignoren.
“A Sole le hacían eso. Las compañeras estuvieron tres meses sin hablarle ni jugar con ella en los recreos. Pero como ella no les dio bolilla, la comenzaron a molestar por Internet”, cuenta Marcela, madre de una nena de doce. “Ahí decidí meterme. Fui, hablé en la escuela y la directora me dijo que no les diera importancia a esas cosas y que además todas las chicas eran de “buenas familias”. Hablé entonces con las madres y, de siete que eran, sólo una me respondió. A mitad de año la cosa se puso tan espesa que optamos por sacarla del colegio”, recuerda.
Es que, como bien apunta un padre de víctima de acoso escolar “el acoso te mata, te suicida o te cambia de escuela”. En el caso de Naira Cofreces (la nena de 17 años muerta a golpes a la salida de la escuela por sus compañeras) fue lo primero, en el caso de Víctor Feletto (un nene de doce años Temperley que se quitó la vida con el arma de su abuelo, angustiado por el maltrato que le daban en la escuela) fue lo segundo y en el caso de Soledad, la hija de Marcela, fue lo tercero.
Por eso, repetir como se repite con tanta liviandad que “bullying hubo siempre” y comparar las cargadas de antaño con un fenómeno que es –en su matriz y en su extensión- del todo distinto, es mucho más que no haber entendido nada. Es no poder siquiera imaginar los niveles de violencia- y de sufrimiento- en juego. Es no entender que el matonismo se ha quedado sin fronteras porque si, como apuntan los analistas, estamos en un estado de “bancarrota social”, no podemos siquiera pensar que la escuela quede al margen ni que todo en ella (incluyendo a la violencia) no se haya transformado también. Y del peor de los modos.
Sé de qué hablo; hace algunos años, un compañerito decidió que mi hijo no sólo ya no podría ser parte de ningún juego sino que, además, se le podía pegar a piacere en los recreos. El quería decir nada, pero yo lo notaba extraordinariamente triste y finalmente algunos de sus amigos hablaron de lo que veían, en clase y en los recreos. Sólo ellos se animaron a hablar, y así fue como pude enterarme.
El tema finalmente se resolvió gracias a la buena voluntad de las madres, a que los amigos se animaron a enfrentar al matón de turno y a que logré entrevistarme con las autoridades de la escuela, comentarles qué era el bullying, qué sucedía en otros países, cuáles eran las leyes sobre el tema y en qué podían terminar esta clase de cosas si las dejaban prosperar.
“Igual, estas cosas acá no pasan”, me ¿explicaron? Ese día entendí qué quería decir aquello de “los sonidos del silencio”. Porque lo cierto es que esta clase de violencia resulta doblemente devastadora por dos motivos: el primero, porque sucede a edades en las que la mayoría de las víctimas no está en condiciones de hacer frente al acoso: el segundo, porque lo que percibe el agredido es que ningún adulto estará ahí para intervenir. Ni para mirar, siquiera. “En el recreo las seños están, pero charlando entre ellas”, cuenta Facu, un pelirrojo de ocho años.
La nueva Guía federal de convivencia democrática difundida la semana pasada por el Ministerio de Educación de la Nación busca, justamente, acercar un protocolo, una suerte de manual de procedimientos para que los docentes sepan qué hacer en casos de violencia escolar. Propone activar la escucha docente, organizar talleres de reflexión y trabajar en prevención. Todo muy lindo. Pero la Guía se presentó el viernes y esa misma noche, en Santa Fe, un adolescente moría apuñalado por otro a la salida del colegio.
Esas dos noticias aparentemente inconexas resumen de algún modo la verdadera tragedia detrás del acoso escolar: ausencia de los adultos (o presencia “de baja intensidad”, con mucha guía y disposición de por medio pero nada de acción real y en terreno), fuga de los padres (por alguna misteriosa razón, se cita a los padres de la víctima pero rara vez a los del agresor), un silencio cómplice demasiado parecido a la omertá (o código de silencio mafioso) y, en los chicos, la certeza de que están en la más absoluta de las intemperies.
Así, las cosas que no son de chicos se resuelven entre chicos. Y así terminan. Por sólo citar un dato: según un estudio realizado por la Universidad de Yale, las víctimas de acoso tiene entre 2 y 9 veces más chances que las no vícimas de considerar al suicidio como una opción.
Cuando hablamos de doble discurso, hablamos también de esto. De no ver lo evidente, De las contradicciones que atraviesan todo el discurso social sobre la violencia. De lo solos que, en definitiva, quedan chicos y adolescentes a la hora de la verdad. De todo eso y de mucho más habla también el documental Bully, estrenado en Estados Unidos hace tres años y a raíz de lo que ya era una evidencia: el matonismo escolar es ya una epidemia y las víctimas son ya multitud.
En esa película, se sigue el día a día de un grupo de chicos acosados y se puede ver cómo cada minuto de cada una de esas vidas es un verdadero infierno en la Tierra. Que algunos de ellos terminen quitándose la vida deja entonces de ser una anécdota y se vuelve una pregunta: ¿cómo, después de todo lo que pasan, no se suicidan muchísimos más? ¿Cómo se puede convivir con semejante bomba de tiempo sin que todo termine estallando, con alumnos, directivos y “seños” volando por los aires?
De nuevo, y como siempre, sobran acciones donde faltan palabras. Donde –ni antes, ni después- nadie parece llamar a las cosas por su nombre ni a tiempo. Ni entender que no hay “después” del bullying. No hay. Las heridas provocadas por el maltrato de pares y la complicidad silenciosa de los otros (los testigos o by standers, esos que se paran y miran sin hacer nada) tiene efectos dolorosos y prolongados. De hecho, un estudio epidemiológico de psiquiatría infantil realizado en Finlandia comprobó que haber sido víctima de acoso escolar dispara las posibilidades de quitarse la vida antes de los 25 años.
¿Hay verdadera intención de detectar y detener a tiempo estos episodios? ¿Hay verdadero compromiso de docentes y padres frente a esto, cuando son muchas veces los mismos “papis” y “mamis” quienes –con un discurso que fomenta el patoterismo disfrazándolo de “liderazgo”- promueven estas situaciones? ¿Hay real conciencia de que una víctima de acoso escolar a menudo experimenta síntomas de estrés postraumático, y debe ser asistido por ese tema?
¿Se sabe acaso que –según se lee en el estudio antes citado- “el número de suicidios femeninos se reduciría en un 10% si se eliminara la frecuente victimización escolar de las niñas?”. No, posiblemente no. Y vaya, a modo de cruel ejemplo, lo sucedido en la secundaria 371 de Temperley luego del suicidio de Víctor Feletto, a quienes sus compañeros antes habían mandado al hospital a fuerza de tanto golpearlo en la clase de gimnasia. “Si deja de ir a gimnasia, pierde el año”, dijeron los docentes. Acorralado, el nene se mató. Al otro día, las autoridades reaccionaron. Hubo una reflexión de docentes y preceptores “sobre la temática de la muerte y su impacto”. Y aquí no ha pasado nada.
Para saber más:
http://www.grupocidep.org/equipo_bull.html
http://www.bastadebullying.com/parents.php
http://www.lanacion.com.ar/1472448-bullying-la-ley-del-mas-fuerte