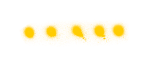“Toda la vida de las sociedades en que reinan las condiciones modernas de producción se anuncia como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que antes era vivido directamente se ha alejado en una representación (…) El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes”. El inicio de La sociedad del espectáculo, el profético libro que escribió Guy Debord en 1967, poco antes de los sucesos franceses de mayo del año siguiente, pueden servir como intro a la hora de analizar los comportamientos de la familia real británica. Desde la renuncia al trono por parte de Eduardo VIII a finales de 1936 por su romance con la estadounidense Wallis Simpson hasta las décadas de planificación de las exequias de la Reina Isabel II, no hay movimiento alguno de la realeza que no tenga su correlato mediático, ya sea por parte de los tabloides amarillos o por parte de Hollywood. Una vida espectacular por donde se la mire. O, en palabras de Debord, tener claro que “El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes”.
Leé también: Avatar 2: Agua bendita
Así es como, tras ficciones exitosas como The Crown o El discurso del rey, aparece el documental Harry & Meghan, en el que en seis capítulos de casi una hora de duración que se pueden ver a través de Netflix el matrimonio conformado por el Príncipe Harry, hijo del Rey Carlos III y Diana Spencer, quinto en la línea sucesoria de la Corona, y la actriz estadounidense Meghan Markle, cuentan su versión de su historia. O sea, desde sus primeras citas hasta los motivos que los llevaron a renunciar como miembros de la Familia Real, abandonar Gran Bretaña y establecerse en California, la patria chica de Markle.
A priori, la historia parece imbatible. Y mucho más al saber que en la dirección de la docuserie está Liz Garbus, la cineasta que dirigió Bobby Fischer Against the World (sobre el ex campeón del mundo de ajedrez) y What Happened, Miss Simone? (donde se narra la vida de la excepcional Nina Simone). Todos motivos para sentarse a ver la tele con el crédito más que abierto.
Sin embargo, Harry & Meghan falla con creces. Obviemos la imagen instalada por parte de la prensa amarilla británica acerca de que el estreno a finales de año del documental, tras la muerte de la Reina Isabel, es una vil treta publicitaria. El problema es mucho más simple: si tanto les molesta a los Duques la falta de privacidad (reforzada por la idea, lícita por parte de Harry, de que los paparazzis contribuyeron a la hora del accidente que le costó la vida a su madre), ¿por qué aceptan ubicarse en el ojo de la tormenta y no optar por un silencio que contribuya a crear un halo de misterio mucho más seductor al momento de analizar sus figuras?
Leé también: Tina Turner: Ascenso, maltrato de género y resurrección
Hay momentos interesantes: el mea culpa del príncipe por las fotos en las que apareció vestido con un uniforme nazi en pleno Halloween es uno de ellos. También las acusaciones de racismo por parte de Meghan a su familia política, la famosa entrevista del matrimonio con Oprah Winfrey, los comentarios sobre el Brexit, y el recuerdo por parte de Harry de la figura de su abuelo Felipe, y su sentido del servicio y del humor. Pero el sentimiento al ver Harry & Meghan es el de algo forzado e innecesario, que hasta puede resultarle contraproducente al perfil que la opinión pública mundial tiene sobre ambos. Aunque, claro, la sensación es que a ellos poco les importa, y que hay varios millones de motivos económicos al respecto, que les ayudan a mantener su tren de vida “real”. El show debe continuar. O, como bien escribió Debord, “El espectáculo se presenta como una inmensa positividad indiscutible e inaccesible. No dice nada más que ‘lo que aparece es bueno, lo que es bueno aparece’. La actitud que el espectáculo exige por principio es esta aceptación pasiva que en realidad ya ha obtenido por su manera de aparecer sin réplica, por su monopolio de la apariencia”.
Además: