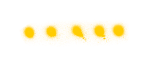Viernes 13 de marzo. Son las 16.00 horas. Somos cinco. Nos agobia el calor y la humedad. Salimos de la estación de subte y bordeando el Parque de los Patricios llegamos al número 435 de la calle Monteagudo. Allí funciona el centro de integración que recibe a las personas en situación de calle, articulado por Horacio Ávila. Una lateralidad para los que no conocen de qué se trata. El Monteagudo ofrece un techo, alimentos, camas y fundamentalmente un lugar para cohabitar a las personas en situación de calle que buscan refundar su vida.
Por Federico Delgado.
Nació en abril de 2011. Lo parieron quienes estaban en la calle y rechazaban el paradigma que envuelve a las políticas estatales para el sector, persiguiendo un horizonte muy claro: recuperar la dignidad. Allí pueden terminar los estudios, hablar con psicólogos, abogados, trabajadores sociales, trabajar adicciones, participar de talleres de capacitación y, fundamentalmente, sentir que pertenecen a un espacio social y que es posible empezar otra vez.
Sigamos con la experiencia. Ya dijimos que hace mucho calor. Llegamos a la puerta verde del centro de integración. Está abierta, primer dato llamativo. Nos recibe nuestro amigo Emiliano que nos invitó a conocer el lugar. Medio que nos marean las presentaciones y el afecto de quienes habitan esa pequeña polis. Segundo dato llamativo, no somos recibidos como extraños, hay hospitalidad. Conocemos el lugar. Pasamos por la sala donde se va a realizar la asamblea semanal, por la cocina, la oficina de Horacio, también los espacios donde trabajan los profesionales que dan una mano, el gimnasio, la gran habitación y la más pequeña donde se alojan las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Luego de esa recorrida nos preparamos para la asamblea. Mientras tanto la gente se acerca, habla, circula y discute que temas van a llevar a ese momento singular, pasa de mano en mano el mate como elemento que ayuda a que la charla fluya. Tercer dato llamativo. La apertura es casi total, no hay reglas preestablecidas, sólo un cartel que invita a la asamblea, pero la gente va y viene, no hay obligación de concurrir. Oímos muchas historias de vida. Todas diferentes pero con algunos puntos en común: una tremenda violencia, un pasado atravesado alternativamente por adicciones, cárcel, enfermedades y hambre que dejó marcas imborrables en los cuerpos. Nos sentamos en el salón haciendo un círculo. Nadie ocupa el centro, porque el centro de la escena lo ocupamos todos. Horacio abre el momento instituyente. Quinto dato. El problema que plantea Horacio pasa por responder a un interrogante ¿Por qué aún no se repartieron las sábanas nuevas? Resalta la importancia de recuperar la noción de un cuerpo limpio abrazado por sábanas nuevas. El punto nos llama la atención. No podemos detenernos en él, pero se resalta la necesidad de cuidar el cuerpo y disfrutar de un juego de sábanas como una suerte de ruptura y resignificación de un pasado existencial en la calle.
Sigamos. La asamblea toma su propia dinámica. Todos hablan, se escuchan e indefectiblemente se miran a los ojos. No están de acuerdo en casi nada, no todos se bancan ni son amigos, pero hay respeto y conciencia de que cada uno pertenece al todo. Por ejemplo, un rato antes de la reunión semanal hubo un pequeño intercambio de piñas, que fue separado por otro compañero. Terminó ahí. Sólo un segmento de la asamblea vamos a tomar. En un momento, quién tenía la palabra hizo una especie de balance de su vida antes y después del ingreso al centro. Luego compartió su proyecto inmediato de iniciar un emprendimiento comercial. Para realizar su sueño necesita financiamiento. El debate se resignifica y se discute sobre el dinero como arma de doble filo. Reconocen que es necesario, pero también que es la puerta hacia algunos senderos que no son compatibles con la ardua tarea de recuperar la dignidad. Por ejemplo, el alcohol y las drogas. Subyace en toda la discusión el significado del éxito ¿pasa por la economía o por el bienestar espiritual? Asistimos a un debate mucho más ricos que los que transmite la tv desde el Congreso Nacional.
En fin. El tiempo pasa y nos retiramos. Sacamos algunas conclusiones: El centro de integración funciona como un espacio que crea las condiciones para que los que fueron expulsados de la sociedad vuelvan a existir, porque son personas que viven, pero que también quieren existir: reír, gozar, trabajar, amar. Allí no hay reglas exteriores, las reglas las crea la asamblea, la asamblea custodia que las reglas se cumplan. Se hace realidad el lema zapatista: mandar obedeciendo. Nosotros prestamos mucha atención a ello. La ley en el Monteagudo se obedece porque es parte de la vida de quienes cohabitan en ese espacio. La ley rige y se cumple porque expresa la moral de ese cuerpo político. También derribamos otro prejuicio. Ese que indica que para hablar de libertad política hay que tener una base de sustentación social mínima. Falso. En el Monteagudo aprendimos que la libertad se hace a partir del diálogo hospitalario con el otro y aún en condiciones materiales e historias de vida muy complejas. La vida en común, la única forma de fundar la libertad, es el resultado de la tensa y ambivalente relación entre lo uno y lo múltiple; es decir, entre un sujeto que se brinda hacia su polis porque de la composición de voluntades con sus pares surge la comunidad, la única chance de dar el paso de la vida biológica a la existencia social en busca del fin más preciado. La felicidad. El Monteagudo es muchas cosas más que un espacio social para las personas en situación de calle, es una fábrica de democracia radical, una muestra viva de potencia, creatividad, diálogo, imaginación, solidaridad, afecto, lealtad, responsabilidad y muchas otras cosas más que, un par de estaciones de subte hacia el centro, parecen tan lejanas.