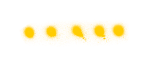- Dante, vení que te pongo un buzo, que hace frío
- ¡Salí, ma! ¿No ves que me estropeás el look?
Dante es mi hijo, tiene ocho años y -acabo de enterarme- también tiene “un look”. A su sonrisa le faltan tres dientes, todavía no sabe atarse los cordones y cree en el Ratón Pérez. Pero reivindica su derecho a “un look” y conoce su importancia en un mundo que –como el suyo- transcurre casi enteramente de imagen en imagen, de pantalla en pantalla. De la computadora a la tableta, de ahí a alguna de las consolas de juego, y vuelta a comenzar. Para él, como para todo buen exponente de la denominada Generación Z (y créanme que su devoción por Dragon ídem nada tiene que ver con esto), la vida transcurre en dos planos simultáneos. On y off line, sin que la frontera sea nunca demasiado clara. Habrá pues que volverse anfibia. Ser capaz de navegar junto al gurrumín entre esos dos mundos, aun cuando él claramente no quiera vernos (también) por allí.
Nacidos a partir de 2000, nativos digitales por definición, los exponentes de la Generación Z tienen hoy –como mucho- 13 años. Dante es pues un Z puro y duro, y hasta con una categorización especial: Z2, que es como las estadísticas tipifican a los chicos que dijeron su primer “Buáaa” en 2005. A grandes rasgos (las estadísticas, se sabe, nunca se llevaron bien con las sutilezas), les gusta tomar sus propias decisiones (¡con ocho años!), no se sienten chicos sino “pre- adolescentes”, polemizan hasta decir basta y la tecnología es su biósfera. De hecho, según las últimas investigaciones no pasa un día sin que se conecten (y para ellos “conectarse” significa solamente entrar a la Web) y cuando lo hacen permanecen allí no menos de una par de horas.
¿Haciendo qué? Jugando, sobre todo, con amigos de la vida real o bien con perfectos desconocidos. Y en esos espacios llenos de dragones, pingüinos, mascotas, guerreros y siguen las firmas, el “look” no es un tema menor. Por algo, cuando se junta de este lado de la pantalla con sus amigos, parte de la gracia pasa por mostrarse unos a otros los cascos, trajes y accesorios ganados en esos universos que-no por casualidad- hacen brillar los colmillos de las marcas. Porque, sépanlo, estos niñoZ no Zólo compran con laZ monedaZ ficticias de cada reino. También, llegado el caso, piden la intervención de un adulto (generalmente de la culposa Generación X, como una servidora) para que les faciliten una simpática tarjeta de crédito con la que seguir comprando atuendos, pases o “vidas”.
Es entonces cuando los dragones, gatos y pingüinos con los que suelen jugar nuestros niños Z muestran su otra piel, inevitablemente verde dólar. Porque, a no engañarse: si los chicos siempre han sido un target atractivo para el mercado, ésta es la primera generación expuesta a la acción publicitaria sin ninguna clase de mediación adulta. Están, a solas, el vendedor y su compradorcito. “Y ése tal vez sea el riesgo más importante para ellos, porque no están realmente solos en esos espacios sino siendo observados por adultos que quieren venderles desde productos y servicios hasta valores”, advierte el experto en tecnología y mundos virtuales Alejandro Tortolini.
Por eso, justamente, hay que volverse anfibios y saber cómo moverse en cada territorio. Y hasta cuándo cortarla con tanta modernidad y recordar que, frente a un niño Z, una de dos: o nos enfocamos en su “apellido” generacional (cosa que hace el mercado, para convertirlos en consumidores voraces desde ahora) o bien en su nombre. Porque, antes que Z, es chico. Y uno como cualquier otro, de cualquier época. ¿Menos “look” y más buzo, entonces? Sin dudas. ¿Menos “face” y más “book”? También. Pero, y por sobre todo, la confianza en que de este lado de la pantalla está lo que va a seguir estando cuando haya un apagón, y hasta los quisquillosos niños Z no quieran otra cosa que un interminable abrazo de mamá. Anfibia, o del tipo que sea.