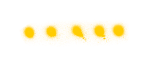Los hechos históricos son de conocimiento público. El 18 de febrero de 1938, en el recreo El Tropezón del Tigre, el escritor Leopoldo Lugones, autor de La guerra gaucha y Las fuerzas extrañas, por citar sólo un par de sus numerosos libros, se suicidó al ingerir cianuro disuelto en un vaso de whisky. Tenía 63 años, y la importancia de su figura en el ámbito de las letras argentinas es tal que el 13 de junio, fecha de su nacimiento, se celebra en el país el Día del escritor.
En su libro número 106, César Aira decidió desempolvar un texto suyo inédito escrito en 1990 donde imagina ese último día de Lugones en el Tigre. Y el uso del término “imagina” no es para nada caprichoso, ya que desde el inicio del relato, donde Lugones, al llegar al recreo del Tigre, se “tropieza” y se le dispara un revolver de manera accidental, todo lo que leeremos a continuación es producto de las ideas que salieron de la mente del escritor nacido en Pringles, vecino ilustre del barrio porteño de Flores, que suele sonar desde hace muchos años como el candidato argentino a ganar el Premio Nobel de Literatura.
No es la primera vez que Aira toma un personaje real para “anti biografiarlo” y, de esta manera, tocar los tópicos que le apetecen. El pianista de free jazz Cecil Taylor, el gaucho Juan Moreira, el escritor Carlos Fuentes, el arquitecto Arturo Prins o el pintor alemán paisajista Johan Moritz Rugendas fueron algunos de sus elegidos anteriormente. En su Lugones Aira deja claro su mecanismo de entrada en una oración que aparece perdida en la página 19 (todo el libro está escrito en un solo párrafo): “Hay cosas que sólo pueden pasar en la realidad”. Por eso, la aparición de personajes insólitos y, por lo tanto, “aireanos” como, entre otros, una matrona, una criada que quiere “revolcarse” con el escritor, un policía disfrazado de Horacio Quiroga y la estrella del relato: un yacaré pigmeo y parlante, confesor involuntario de Lugones. También hay una incógnita, que se devela poco antes de terminar el libro: ¿quién es el narrador del asunto?

“Todos los que se reían de mí, Borges, Girondo, Macedonio Fernández, ¡todos tenían razón! Y yo que pensaba que era por envidia”, le hace decir Aira a Lugones. Esa frase no se contradice con la escrita en su famoso Diccionario de autores latinoamericanos (2001) (“Pocos libros de Leopoldo Lugones son medianamente legibles”), pero sí con la que emite la dueña de El Tropezón: “No se trata de alguien cualquiera sino del más grande escritor de nuestra patria, gloria de las letras americanas, poeta, helenista, pensador de la nacionalidad, historiador y eximio esgrimista”. O sea, la eterna batalla entre el hombre y el escritor. No es antojadizo, entonces, que en la novela se hable de dos cadáveres de Lugones: uno para la Sociedad Argentina de Escritores, el otro para su hijo comisario Polo, tristemente célebre por haber sido el inventor de la picana eléctrica durante la dictadura de José Félix Uriburu. “Tener un hijo policía, una amante menor de edad, ser fascista, todo eso y mucho más son nimiedades al lado de lo realmente trágico que he experimentado con la literatura. Es fatal, es horrible, supera toda previsión, todo cálculo, toda descripción”, escribe Aira, y en un párrafo les da de comer en la mano a amantes y detractores de quien introdujo en la Argentina el género fantástico (del que tanto bebieron Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares) y la ciencia ficción con Las fuerzas extrañas (1906).
Las 179 páginas de Lugones casi duplican el promedio de 100 que suelen tener las “novelitas” (tal como él mismo las denomina) de Aira. Su final en fade out resulta perfecto después de tanto vértigo narrativo que juega a ser un opuesto a la paz ribereña del Delta: otra exégesis más para un libro que puede llegar a tener más de un centenar de disquisiciones. O sea: tantas interpretaciones como los libros que César Aira escribió, escribirá, publicó, y publicará en vida y post mortem.