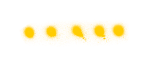Nuestro intrépido analista de humor se mediatiza hasta indigestarse de realities falsos, crímenes de impacto, conductores de compromiso dudoso y políticos de turno. Pasen y lean que sube el rating.
En lo que se refiere a la realidad que nos toca vivir, la interacción de los medios con el salame vernáculo típico (cualquiera de nosotros) es, a grandes rasgos, como sigue:
- Nos bombardean con el (o los) asesinatos de hoy desde diarios, radios, revistas, televisión, redes. Un rumor dice que en Puerto Madero, en el decimotercer sótano de una oscura mazmorra, los capitostes de la info se reúnen, a diario y en secreto, para elegir la (o las) víctimas más impactantes, logrando así un doble objetivo: cargar las tintas sobre el caso que más audiencia atraiga y evitar la alarma general que sonaría si cada día se publicase una lista completa de las atrocidades que nos sepultan, en algunos tristísimos casos de manera literal.
- El equipo de coquetos y sesudos comunicadores se reunirá por grupos en programas repetitivos, donde las preguntas serán siempre Cómo llegamos a esta situación, Qué porcentaje de culpa le cabe a cada ideología, Cómo hacemos para salir del estrago cotidiano y Por qué conviene matarte los piojos con Pitilina Forte y usar relojes Chetumadr.
Las soluciones, no obstante, no aparecen. Necesitamos educación y el poder del voto cambiará las cosas son afirmaciones que, si tenés buen rating, te conseguirán invitaciones a solemnes programas políticos conducidos por mascotas de alguna clase de poder. Sin embargo, es evidente que la primera es un problema y no una solución. Y la segunda, directamente, es mentira.
Figuritas repetidas, descoloridas por seis o siete décadas de descubrir soluciones cuando son oposición y enriquecerse por la vía del choreo regulado cuando tienen el poder, bajan de sus autos alemanes de alta gama y acceden al micrófono para explicarnos a nosotros, simples mortales, qué es lo que más conviene al ciudadano de a pie. La obligación de hablar mal de algunos o la prohibición de hablar bien de otros tiñen cada opinión y cada discurso, hasta el punto de popularizar un proverbio moderno: planteado un tema, dime quién va a hablar y te diré qué opina.
Intentemos un nuevo enfoque, que al menos nos dé una pista de las características que como sociedad nos distinguen de otras comunidades.
Empezando por el idioma que hablamos: el argentino, dialecto mutilado y deforme del español, es una muestra de que nos resistimos al futuro. Carecemos del tiempo verbal que nos remite a lo que sucederá.
Por si no lo notaron, ningún local usa palabras como tendré, iré, partiré. Lo que expresamos es la inminencia de un acto presente (voy a) seguido de un infinitivo verbal (tener, ir, partir). Lo inmediato se asocia a nuestra consabida urgencia para todo, y el infinitivo nos desliga de tiempo, forma y responsabilidad.
Como consecuencia, crece la sospecha de que todos los problemas tienen un origen único: la culpa ajena.
Un repaso por otros pequeños vicios idiomáticos nos orientará en el camino hacia el carajo, un tobogán descendente que al menos sirve para que quienes aprueban las normas IRAM de la ideología tengan 17 trabajos en los medios, y puedas verlos o escucharlos, mañana, tarde y noche, en empresas donde la obsecuencia es un talento, parodiando una pluralidad de voces que de a ratos se vuelve inasible.
Por poner un ejemplo, hay populares conductores de TV que encontraron la veta del acoso y la violencia de género, pero jamás nadie les pregunta por qué las mujeres que trabajan en los medios mientras son su pareja desaparecen cuando la relación se termina.
Sí, es cierto, la única posibilidad de progresar es la educación. Pero para acceder a ella es menester terminar con la mentira y la hipocresía. Cuando un político o periodista empieza su declaración con la palabra “claramente”, en el 95 % de los casos lo que seguirá es opinable, dudoso, forzado para arribar a la conclusión conveniente.
Los realities donde se forman parejas o se discuten problemas cotidianos están guionados, son casos falsos diseñados por la producción y actuados por personas que se ganan unos mangos fingiendo que el padre de familia se volvió linyera o la madre se acuesta con los amigos del hijo. O sea, lo que se vende como real es una patraña que la gente compra o no, aun a sabiendas.
Del otro lado están los discursos políticos. Es decir, los que podríamos llamar mentirities. Muchas veces se justifica la aberración de observar a una masa de políticos tomando por idiotas a los votantes, prometiendo cosas que ya saben que no van a poder hacer... o no van a querer.
Ya se ha dicho que un sistema en el que quien dice la verdad no puede ganar no sólo es inútil, sino además pernicioso.
Tal vez sería tiempo de probar con la sinceridad absoluta, y ver qué pasa. Ésa era la idea al empezar esta columna, pero el espacio para proponer algunos detalles sería insuficiente.
Sí alcanza para proponer un pequeño ejemplo: ¿Qué pasa si la política empieza a asumir la realidad como un slogan, y se reemplaza el “roban pero hacen” por “robamos pero hacemos” o el todavía más sincero “robamos y decimos que hacemos”. O incluso “somos peronistas”, que dice lo mismo en menos palabras. O “Cambiemos. De auto. Ahora que el dólar está barato”.
El barco que lleva nuestras soluciones ya zarpó, y no sabemos cuándo volverá. El avión que se lleva las divisas de la timba financiera ya despegó, hace años, llevando a paraísos fiscales toda la que falta en escuelas, hospitales, seguridad.
Mientras tanto, seguimos consumiendo adoctrinamiento, embrutecimiento, ignorancia. Y perdemos de vista que ya no somos una potencia, ni mucho menos los mejores del mundo.
Aunque sigamos opinando con solvencia y autoridad sobre lo que cuadre, como si lo fuéramos.
Tuqui