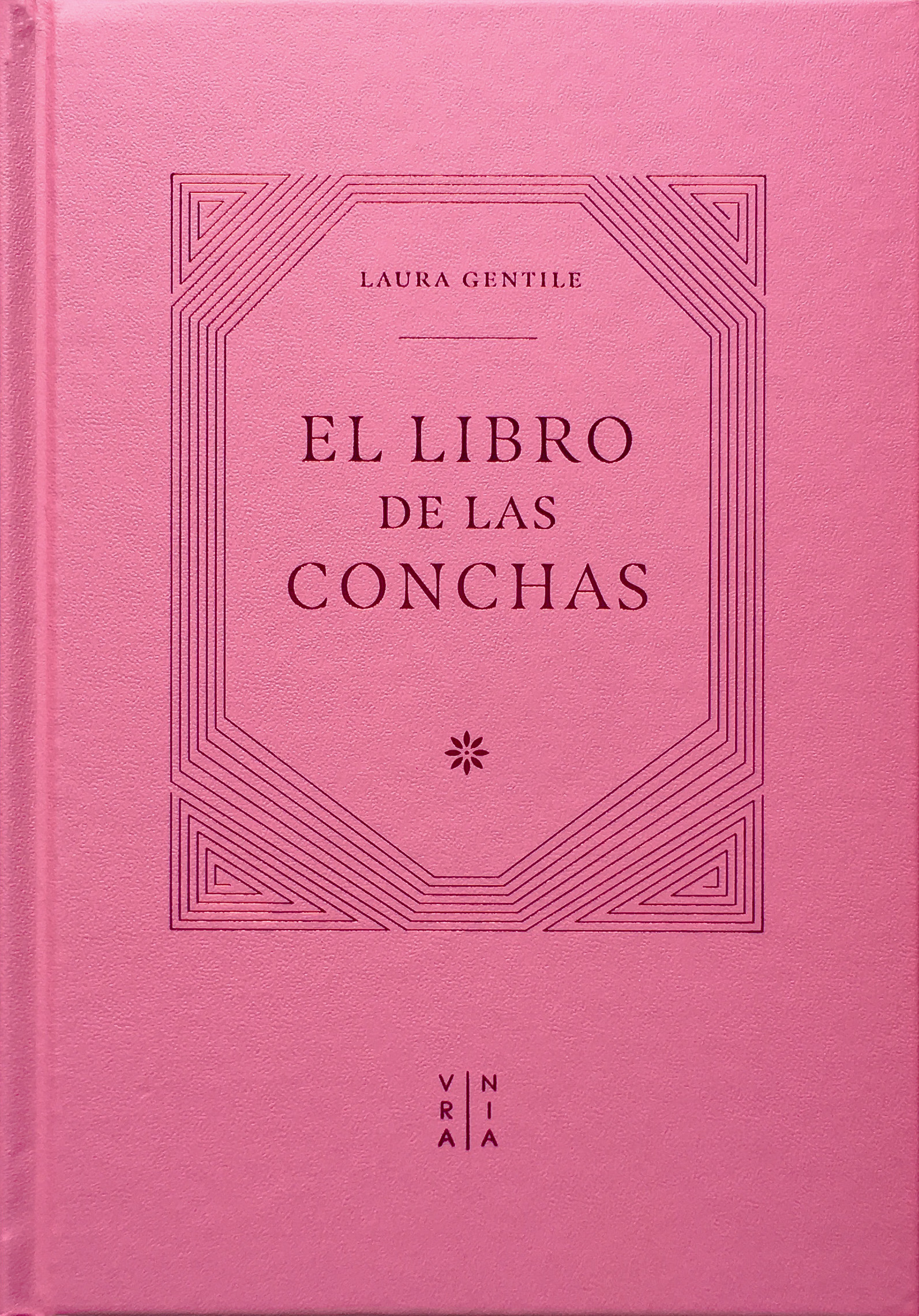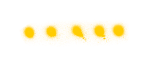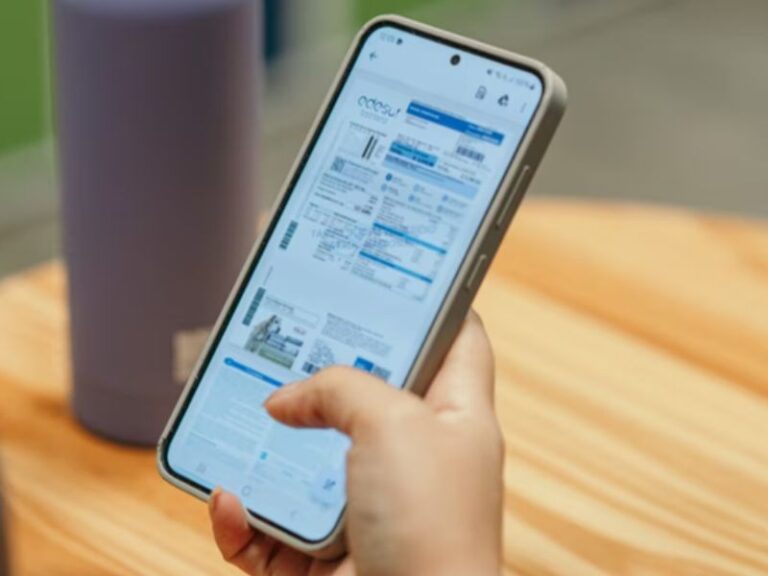Durante años me dediqué a estudiar cosmografía medieval, historia de la cartografía, crónicas de viajeros del 1200, los avances y triunfos de los navegante portugueses sobre la geografía bíblica plagada de mitos aterrorizantes. Todo tipo de saberes a los que nunca le encontraba una aplicación práctica. También durante años me dediqué a sufrir inseguridades, desdenes, desencuentros en la relación con los hombres. Hasta que un día ambos backgrounds lograron amalgamarse, alquimizarse en un resultado concreto y tangible, éste que tengo ahora frente a mí: El libro de las conchas.
Leé también: Detrás de sus ojos: una miniserie de Netflix que te dejará sin aliento
En él, a través de todo tipo de mitos inventados alrededor del sexo femenino, falsas ceremonias japonesas, improbables leyendas de Africa, extrañas costumbres de Europa del Este, resarcí cada desazón, resolviendo “en Astral” como decía mi maestro, Alberto Laiseca, quien en una de sus novelas hace que el protagonista vuelva -viajando en el tiempo- a un bar que frecuentaba de joven para comerse el sandwich que nunca había podido comprarse. Así, en Astral, la mujer (mi mujer) se vuelve más fuerte, aprende a autosatisfacerse, aprende a conjurar el vacío, aprende a obtener lo que desea o lo que necesita, aprende a no formular la pregunta chasco ¿me querés? ¿me querés?, otorgando todo el poder al primero que se cruce en su camino.
También aprende a amar y ser amada. A encontrarse, a dejarse ayudar. A inventar un mundo con felicidad posible para que luego se cumpla en la realidad. La literatura como profecía autocumplida para el bien. Y aquí, otra vez, aparece el maestro: en uno de los primeros encuentros, cuando llegué a su taller, a mediados de los 90, después de escuchar mi letanía de desdichas de juventud, Laiseca me propuso escribir todo lo que me pasaba pero cambiándole el final, eligiendo el que me hubiera gustado que ocurriera. Al cabo de varios días las cosas empezaron a mejorar.
En el libro, hay mujeres conchas poderosas que hacen lo que quieren, conchas mentirosas, conchas pesimistas, conchas frías que aprenden a encenderse.
Claro que no todo en el libro es sanar y corregir, también hay puro juego, lenguas, orgasmos, delicias. Y hay secretos mapas medievales de la concha, costumbre reservada para las reinas, pintores victorianos que antes de hacer un retrato plasmaban la concha de la modelo para que sirviera como matriz, de modo que sus rasgos se revelaran al artista sin reservas.
Leé también: Hernán Díaz: el Pulitzer, en buenas manos
Ahora, por qué conchas, por qué hablar de ellas, una y otra vez, no sé explicarlo. Sí puedo decir quién me hizo consciente de eso, de que aparecían una y otra vez en mis relatos y me ayudó a sistematizar el recurso. María Moreno.
Para terminar, el libro -y también esta nota-, o mejor dicho completarlo, faltaban las imágenes. El de la ilustración me resultó siempre un mundo de maravillas. Los textos acompañados de dibujos son una delicia que no tiene por qué limitarse a la literatura para chicos. El efecto de la ilustración es el mismo que el de la miniatura: el mundo a la mano, lo enorme visto de cerca, achicado, así es más fácil manejarlo, entenderlo. Todo resuena en lo pequeño. Y es entonces que me encuentro con la Galería Mar Dulce, de Linda Nielsen, con su interminable caudal de bellezas. Allí conocí a tres de las artistas que forman parte del proyecto, Sofía La Watson, Maricel Rodriguez Clarck, Patricia Tewel. Luego se sumaron Jazmín Varela, Irana Douer y Maite Oz.
De todo esto está hecho el libro, de sueños, de tristezas, de Las mil y una Noches, de astrolabios, de portulanos, de ganas, de humor y de ternura.
SEGUÍ LEYENDO:
Universo Paralelo: El ultramaratonismo en mujeres