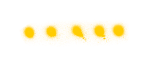El debate por las leyes contra la corrupcción, la violencia de género y los barrabravas se transformaron en símbolos de una dirigencia que atrasa y no está a la altura de la situación
Pocas cosas fueron más escandalosas (en un año poblado de escándalos) que el triste espectáculo del superclásico suspendido por la imposibilidad de controlar la violencia en el fútbol.
Mafias del fútbol
Por un momento pareció que la reacción social, la mezcla de tristeza, vergüenza e indignación colectiva que sentimos por sobre cualquier bandería futbolera, servía para empezar a arrinconar a las mafias del fútbol, a identificar sus raíces políticas y dirigenciales, a ponerles al menos un límite en su aspecto más grotescamente criminal.
Duró poco la ilusión. El Congreso no fue capaz -una vez más- de estar a la altura de la situación ni de atender el reclamo de la sociedad.
La Cámara de Diputados llegó a votar en general, casi por unanimidad -con tres abstenciones inexplicables pero, al cabo, apenas tres- una ley para sancionar, por fin, con penas disuasivas la violencia en los estadios y algunos de los mecanismos de financiamiento de las barras bravas, suave modo de nombrar a bandas de delincuentes con estrechos vínculos con los dirigentes del fútbol y la política.
Sin embargo, cuando parecía que la ley era un hecho, surgieron las diferencias “técnicas”, esas que pudieron haberse salvado en los varios años que llevan los legisladores eludiendo tratar el tema pese a los numerosos proyectos presentados.
No casualmente, por ejemplo, hay preocupación por las limitaciones a funcionarios, jueces y fiscales para ser dirigentes del fútbol.
Las diferencias sirvieron para volver a enviar el tema a Comisión, es decir, postergarlo hasta febrero o hasta que el próximo escándalo obligue a tratarlo. El Senado ya había hecho lo suyo, anticipando que no iba a considerar el proyecto -si Diputados le daba media sanción- hasta 2019.
Ley del arrepentido
De algún modo puede trazarse un símil con el tristemente célebre episodio de José López tirando los bolsos al convento. Su patética imagen sirvió para sancionar en pocos días la ley del arrepentido que hasta el momento dormía su sueño en algún cajón.
Pero esto no fue suficiente para lograr legislar la extinción de dominio postergada hasta que el Senado la desnaturalizara este año y Diputados la dejara morir sin volver a tratarla, perdiendo otra oportunidad histórica.
Violencia de género
En paralelo están en el candelero mediático los recientes sórdidos y siniestros episodios que tienen como protagonistas a legisladores nacionales y provinciales, acusados de serios crímenes de violencia de género.
Esto se da en el marco de la fuerte campaña por los derechos de las mujeres, es decir -nada más y nada menos que- la mitad de la sociedad que, con incuestionable fundamento y justicia reclama, no sólo la igualdad consagrada en la Constitución y las leyes sino, en primer lugar, no ser violadas, acosadas, abusadas ni discriminadas.
No se trata de casos aislados sino de la punta de un iceberg de imprevisibles derivaciones. El abuso desde el poder es parte de la cultura de la sociedad patriarcal y se incrementa sustancialmente en el (mal) trato de los poderosos hacia las mujeres
Por supuesto no es algo que ocurra en todos los casos pero sí está naturalizado, justificado o, como mínimo, rápidamente silenciado, con severos castigos para quienes lo denuncian.
Las primeras reacciones de los implicados y de sus entornos políticos van en línea con esos rasgos culturales profundos. No hay autocrítica seria ni decisión para terminar con los abusos. Mucho menos aún con las causas que los generan o justifican. El Congreso aprobó la conocida como ley Micaela, que implica capacitación sobre el tema para integrantes de los tres poderes del Estado. En la misma sesión el senador pampeano Juan Carlos Marino esbozó una defensa por la denuncia en su contra. Y votó a favor de la norma.
Los dos temas abordados, las barras bravas -con sus múltiples conexiones que les dan el increíble poder que tienen- y la violencia de género, atraviesan de manera transversal nuestra sociedad. Como sucede con la corrupción, ellos exceden cualquier idea de grieta partidaria y deben ser enfrentadas en base a lo que sigue siendo nuestra mayor falencia: Políticas de Estado.
Para consensuarlas e implementarlas la dirigencia deberá comprender su gravedad y la magnitud de un reclamo que, por fortuna, crece y seguirá creciendo.